El manual de instrucciones, ese gran desconocido
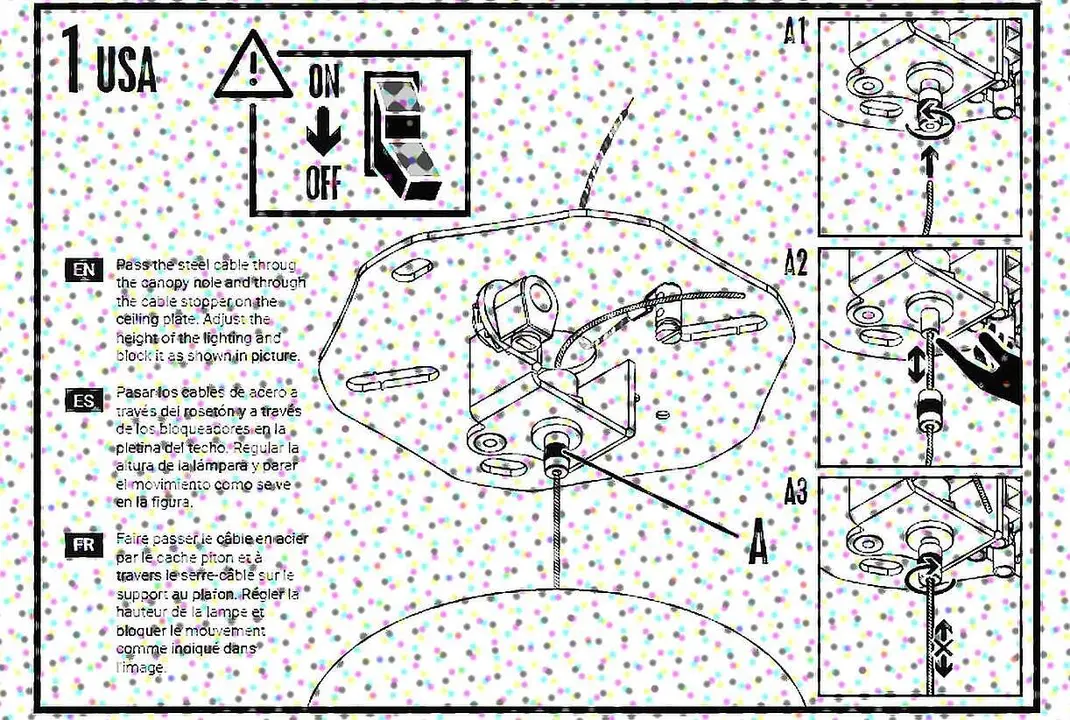
La verdadera odisea tecnológica no empieza al encender un aparato, sino al descifrar el manual que lo acompaña, un jeroglífico moderno disfrazado de instrucciones retorcidas donde el español parece un idioma en vías de extinción.
Todo comienza a partir de un regalo, una compra personal o un capricho tecnológico. El dependiente, con la seguridad de quien ha leído el futuro en una bola de cristal, te asegura que poner en marcha el artilugio no tiene ningún misterio. Reloj inteligente, móvil, plancha, cafetera o robot de cocina, da igual. Basta con seguir el manual de instrucciones donde todo está debidamente explicado. En chino claro.
Abres la caja con ilusión. En la parte frontal el producto se describe con un carrusel de elogios: "Una promesa de eficiencia" “estilo innovador” o “bienvenido al café espumoso de verdad”, como si existiera el café de mentira. El aparato brilla como un tótem moderno. Estás tan absorto que lo acaricias como si fuera a salir un genio de una lámpara y lo hueles como si ya disfrutaras del aroma. Lo imaginas cambiándote la vida. Pero antes de tocar nada, no vaya a ser que visites el servicio técnico antes de tiempo, debes de enfrentarte al verdadero desafío, el manual.
Lo buscas con ahínco como quien rastrea una reliquia en una excavación. Y ahí está. Al encontrarlo respiras aliviado, pero la aventura no ha hecho sino comenzar. Para variar, el destino no tarda en jugar a la ruleta rusa de los formatos.
Llega ese momento cómico en el que recorres el manual para encontrar el idioma. El español, para no faltar a la costumbre, es ese náufrago perdido entre el ruso, el árabe o el vietnamita.
El tablón inmenso. Se despliega como un mapa de guerra sobre el suelo, con dobleces imposibles y tipografías diseñadas por un sádico con vocación de óptico. Es tan grande que podrías usarlo como mantel en un banquete familiar, aunque, por supuesto, nadie entendería el menú.
El taquito liliputiense. Exige lupa y paciencia monástica. Cada página es una prueba de resistencia visual y espiritual. Es el manual que parece redactado por un comité de duendes miopes empeñados en demostrar que la tipografía puede ser un arma de destrucción masiva.
A partir de aquí, el acabose. Llega ese momento cómico en el que recorres el manual para encontrar el idioma. El español, para no faltar a la costumbre, es ese náufrago perdido entre el ruso, el árabe o el vietnamita. Te da la sensación de que estás investigando los pasadizos de una pirámide, linterna en mano, buscando un jeroglífico que diga “español” porque “castellano” ya sería pedir demasiado. Cuando por fin lo encuentras, tras un ejercicio donde la vista es sometida a una dura prueba propia de una consulta oftalmológica, esbozas una leve sonrisa.
Pero la alegría es efímera ya que lees, con evidente desasosiego, un mensaje poco tranquilizador: “Inserte el conector macho en el receptáculo hembra asegurando la polaridad del flujo inverso”. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué flujo? ¿Qué polaridad? ¿Qué romance eléctrico se está consumando aquí? Empiezas a sospechar que el manual no quiere que montes un aparato, sino que participes en un ritual erótico. Miras las piezas: plástico, metal, tornillos. Nada que parezca buscar un final sensual y apasionado. Pero ya no confías. Sin darte cuenta es posible que estés a un par de pasos de abrir en la encimera un portal que te traslade a otra dimensión.
El personal de la tienda nos había asegurado «esto lo monta cualquiera en cinco minutos», pero semejante afirmación se convierte en una epopeya que supera a Homero y su Odisea. Ulises tardó veinte años en volver a Ítaca.
Con el mosqueo subiendo como la espuma decides recurrir al oráculo moderno, Internet. Allí, entre vídeos con música ambiental de ascensor y voces que parecen salidas de un culebrón venezolano, confías en que alguien te explique cómo demonios se inserta el conector macho en el receptáculo hembra sin provocar un apagón general. Craso error. El tutorial, lejos de aclarar algo, se convierte en toda una incomprensible coreografía de manos que manipulan cables como si fueran serpientes amaestradas. Tú, que ni eres ingeniero ni especialista en montajes eléctricos ni nada parecido, intentas seguir ese baile. Resultado: chispas a gogó, olor a plástico quemado y la inminente visita de urgencia de los técnicos de la compañía eléctrica. Porque sí, has conseguido lo que parecía imposible, cargarte los plomos de todo el edificio.
Y eso que era sencillísimo. El personal de la tienda nos había asegurado «esto lo monta cualquiera en cinco minutos», pero semejante afirmación se convierte en una epopeya que supera a Homero y su Odisea. Ulises tardó veinte años en volver a Ítaca. Y tú, sin un solo dios del Olimpo que te eche una mano, llevabas cinco horas intentando que la máquina hiciese un simple clic de encendido hasta que tuviste la brillante idea de buscar ayuda en la red informática.
No todos, evidentemente, siguen la misma suerte. Los hay que consiguen el objetivo de poner en marcha el aparato, aunque ocultan el tiempo invertido en un alarde de virtuosismo manual. Son esos mismos que, con gesto solemne, aseguran que «era facilísimo», mientras esconden bajo su alfombra emocional las interminables horas de sudor, los improperios lanzados contra el fabricante y el momento en el que estuvieron a punto de llamar al servicio técnico.
El resultado es que el electrodoméstico, lejos de ser un aliado, se convierte en un enemigo íntimo. Una máquina que no mide su éxito en funciones, sino en la capacidad de humillar al usuario porque, por arte de magia, adquiere vida propia. Y ahí estás convertido en protagonista indeseado de una aventura irracional. Entre el absurdo de las traducciones y la crueldad de los tutoriales, el siglo XXI no nos ha dado utensilios inteligentes, sino manuales vengativos. Y eso que tú, querido lector, solo querías armar el mecanismo para calentarte un café.





