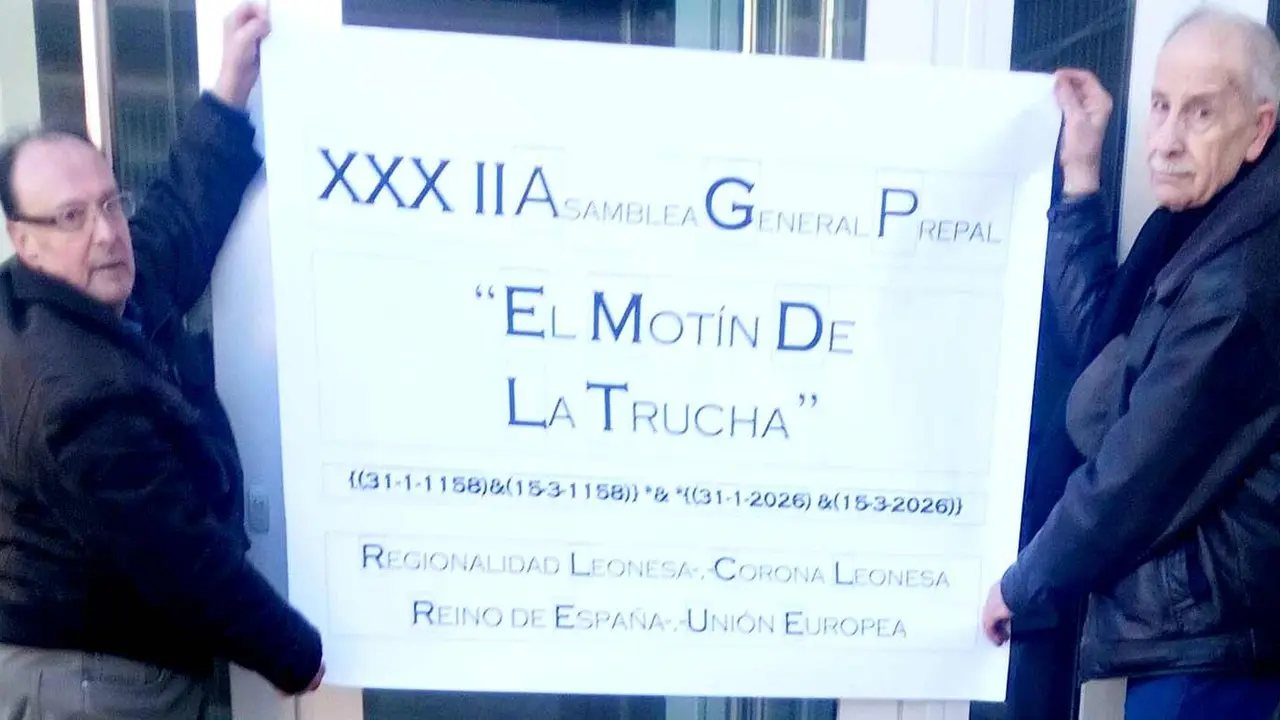¿Qué no fue del "G'2 & G'4" y "P'16" antes del 31-7-1981?
El que más y el que menos, alguna vez, a lo largo del respectivo hecho vital de cada uno, en nuestro aquí cotidiano, ha incidido y/o tropezado, por varias y diversas motivaciones e incluso razones, con aquello de las provincias [españolas] y posiblemente, en un tal vez, después de un breve ojeó por encima, les ha dado, es un suponer, y en principio, sin más ni más, aquello de “una larga cambiada”, y se ha puesto, tras mirar para otra parte o con otra atención, a no entrar en más averiguaciones y/o circunloquios sobre tal temática.
Resulta que, mira por donde, esto de las provincias [españolas], es un invento (¿?), del moderantismo liberal, formalizado en el año 1833, en la minoría de edad de Isabel II [-.- con la regencia de Dª. María Cristina de Borbón-Dos Sicilias -.-], por el gobierno de España, de Cea Bermúdez y Buzo (D. Francisco de Paula), tras el “Manifiesto del 4-10-1833”, que fue, en forma oficial, diligenciado por el ministro de Fomento, casi recién nombrado (el 21-10-1833), el granadino De Burgos y Del Olmo (D. Francisco Javier) en la fecha del 30-11-1833, cumpliendo el cometido que le fue indicado, ya que fue nombrado con el “encargo que se dedique antes que todo a plantear y proponerme, con acuerdo del Consejo de Ministros la división civil del territorio como base de la administración interior, y medio para obtener los beneficios que medito hacer a los pueblos” . Haciéndose, claro está, y en síntesis, para el mejor y mayor acomodo del propio gobierno de la centralidad.
Cuando sacaron, en el nº 104 de la Gaceta de Madrid (el martes 3-12-1833) el RD de 30-11-1833, las [49] provincias [españolas] venían, en su Art. 2, arracimadas en grupos (unos quince), bajo una misma denominación y/o nominación, tal que:” La Andalucía, que comprende los reinos de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, se divide en las ocho provincias siguientes: Córdoba, Jaén, Granada, Almería, Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva. El de Aragón se divide en tres provincias, a saber: Zaragoza, Huesca y Teruel. El principado de Asturias forma la provincia de Oviedo. Castilla la Nueva continúa dividida en las cinco provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. Castilla la Vieja se divide en ocho provincias, a saber: Burgos, Valladolid, Palencia, Ávila, Segovia, Soria, Logroño y Santander. Cataluña se divide en cuatro provincias: Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona. Extremadura se divide en las de Badajoz y Cáceres. Galicia en las de Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. El reino de León en las de León, Salamanca y Zamora. El de Murcia en las de Murcia y Albacete. El de Valencia en las de Valencia, Alicante y Castellón de la Plana. Pamplona, Vitoria, Bilbao y San Sebastián son las capitales de las provincias de Navarra, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Palma la de las Islas Baleares. Santa Cruz de Tenerife la de las Islas Canarias..
Tal publicación precedente, asemejaba cuasi nominalmente a los nombres de los territorios del “ancien régimen”, que fueron también impresos en “La Pepa” (el 19-3-1812, aunque no publicados en la Gaceta de Madrid). Recordamos el primer párrafo del Art. 10 de La Pepa que dice: “El territorio español comprende en la Península con sus posesiones e islas adyacentes, Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla y Valencia, las islas Baleares y las Canarias con las demás posesiones de África.”, después vienen otros dos con los territorios de ultramar. Recordemos igualmente que ya el propio texto de La Pepa, que itera, casi de forma continua, con la Nación [Española], también cita al Estado [Español].
Con posteridad, en el S. XX, dentro ya del sistema/régimen/dictadura de Primo de Rivera y Orbaneja (D. Miguel), en la aquiescencia de Alfonso XIII, se hizo una modificación (la del 21-9-1927), en el racimo nominado de Canarias, situándolo con dos provincias [españolas]. Lo cual, y en completitud, daba los mismos [15] racimos [que se empiezan ya a denominar regiones] y un total ya, compacto y completista, de [50] provincias.
Con diversas vicisitudes, las [15] regiones [españolas] y sus respectivas [50] provincias [españolas], son utilizadas, tanto normativamente ( (1º)con efectos legales y (2º)aspectos jurídicos) en la estructura del Estado [Español], como instrumentalmente, sea:(1º) en el propio ambiente meramente cívico de la sociedad española, o (2º) en la enseñanza reglada, durante el reinado de Alfonso XIII y en la Gobernanza de la centralidad tanto de Primo de Rivera y Orbaneja (D. Miguel) como de Aznar y Cabañas (D. Juan Bautista).
Tras el advenimiento (el 14-4-1931) de la II República y la hilada aprobación de la Constitución Española (el 9-12-1931), las [15] regionalidades [españolas], con sus asociadas [50] provincias [españolas], adquieren: [1°] Una mayor dinámica política y [2°] Mucho mayor presencialidad oficial. Situación que se exterioriza con el desarrollo de algunas leyes, tal es así (máxime con la cita: (1°)Indubitativa, (2°)Expresa y (3°)Pormenorizada) por la LO del Tribunal de Garantías Constitucionales (de 14-6-1933, publicado en la GM en su Núm. 181 del Viernes 30-6-1933) que incluso se aplica electoralmente).
En tal disposición oficial anunciada,en su Art. 11-2, se dice: “ Se considerarán como regiones las siguientes: Andalucía (provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). Aragón (provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza). Asturias (provincia de Oviedo). Baleares (provincia de su nombre). Canarias (provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife). Castilla la Nueva (provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo). Castilla la Vieja (provincias de Ávila, Burgos, Logroño, Palencia, Santander, Segovia Soria y Valladolid). Extremadura (provincias de Badajoz y Cáceres). Galicia (provincias de Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra). León (provincias de León, Salamanca y Zamora). Murcia (provincias de Albacete y Murcia). Navarra y Vascongadas (provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya). Valencia (provincias de Alicante, Castellón y Valencia)”.
La escenificación de las [15] regionalidades españolas, con la “CE’1931”, es la de situarlas: [1º] Dentro del mismo plano de igualdad y [2º] Próvida equidad jurídica operativa, con igualmente, a más y a mayores, también: {1º} Un expreso reconocimiento legal de todas y cada una de ellas y {2º} En el mantenimiento de su propia libertad, y en su voluntariedad, de cara a ser configurada como autónoma.
La II República [española], así parece, mantiene el carácter legal, ¡y oficial!, de todas las [15] regionalidades [españolas], a más y a mayores, haciéndolo con salvedad e independencia de: [1°] Si algunas son autónomas ( con Estatuto aprobado) y [2°] Otras no (aunque varias están tramitando su Estatuto), tal que, y ello puede ser relevante, sus perimetracciones (las de unas y las de las otras) permanecen intactas, además de que, el conjunto iniciático, se mantiene completo/compacto/denso.
Casi todos los acontecimientos/avatares y/o situaciones, que se producen en España, tanto en el año 1934 como durante la confrontación de la Guerra Civil (1936-1939), o sea, en suma, en periodo de vigencia (directa y activa de la gobernación de la II República [española]), también pueden ser seguidos ( por multitud de publicaciones varias y/o igualmente de trabajos de los Institutos de Estudios Locales. Que están adscritos al Patronato del JMC del CSIC), a través de los propios relatos de las incidencias acaecidas, en todas y cada una de las [15] regionalidades españolas, que dan constancia, en varias formas, de las mismas.
Lo indicado para la II República [Española], también podría ser operativo,en los aspectos narrativos de constatación, para lo acaecido durante el espacio temporal, inicialmente militar, del sistema/régimen/dictadura personal de Franco Bahamonde (D. Francisco) y/o de partido único (el MN), establecido en el periodo 1939-1975, donde las [15] regionalidades españolas permanecen, cual interiorizadas, dentro de la sociedad española, aunque sin plasmación autonomizada activa y solo resaltadas a efectos educativos y/o lúdicos (véase “miss regionales” y otros eventos), aunque con incidencia comercial directa en las DOP y su constatación en Tratados Internacionales [lo cual da el completo respaldo del Gobierno del Reino de España a los mismos, al igual que el de las Cortes Españolas (pues los Tratados son validados por ellas y en suma de ambas instituciones al pleno reconocimiento de las [15] regionalidades españolas).
No es ningún secreto que en el tramo transicional [¿político?], entre el 19-11-1975 y el 15-6-1977, todas y cada una de las [15] regionalidades [españolas], evidencian: [1º] Tanto una clara regeneración y [2º] Como activa proyección, de completa/total/global puesta al día ( las más como revulsivo en busca de su recuperación económica o para impedir su debacle poblacional y otras, las menos, por mantener su preponderancia), que no está exenta del manejo posibilista y/o torticero de intereses de trastienda (acaso pugnas capitalinas y/o netos negocios) y/o de la perpetuación de colonialismos interiores.
Lo cierto es que, con la “Legislatura Constituyente”, no cambia, ¡ni en un ápice!, la estructura global y la perimetración de las [15] regionalidades españolas, y da, ¡como resultado pactado! (votación de las Cortes del día 31-10-1978), un texto de Constitución Española, donde aquella expresa incidencia, que fue directa de la “CE’1931”, sobre la temática regional, vuelve a implementarse y hacerse aún más presente.
Ya estamos tras el día 6-12-1978 y la letra del texto de la “CE’1978”, es una y no es, se mire por donde se mire, otra que fuera diferente o distinta. En el texto de la “CE’1978”, aparecen las citas a las [50] provincias [españolas] que, como no han sido desarracimadas (en acción directa de las Cortes Españolas), seguirán tal cual, o sea uncidas a las [15] regionalidades [españolas], de las cuales se habla, en el Art. 2, haciéndolo factor constitucional previo para todo el Título VIII.
El tema ampliamente diferenciador, así parece, entre los textos de la “CE’1931” y de la “CE’1978”, en lo que respecta a las [15] regionalidades [españolas], es que en la primera las liga al Estado [Español] y en las segunda las ubica “ya dentro”, ¡fijense bien!, de la propia Nación [Española], lo cual da una distinción ampliamente confrontada, y muy diferente, entre ambas referencias.
Con la “CE’1931” estamos, así parece, hablando del Estado [Español] cuando si hablamos de las [15] regionalidades [españolas] y tal situación, que podemos tomar como iniciática de aquel entonces, nos sumerge dentro de la estructura y/o arquetipo del mismo, mientras que con la “CE’1978”, con las [15] regionalidades españolas estamos hablando de “partes alícuotas” de la Nación [Española], lo cual automaticamente las convierte a todas ellas,¡ sin excepción alguna!, en prevalentes con la propia Nación [Española]. Ello es, desde nuestra observación ciudadana y en el completo respeto de otras opiniones, la más importante aportación que efectúa el texto de la “CE´1978”.
Obviamente el BOE n°311 (de 29-12-1978) pone, ¡con práctica diaria!, todo el texto constitucional, donde unos tramos (léase Títulos, Artículos y/o Disposiciones) están activos en tanto y cuanto “se adhieran y/o cumplimenten” a otras partes que le son [cuál llave] iniciadoras, ya que, y a lo que colegimos, al referirse, en un suponer y posibilidad, al Estado [Español], el mismo está y al completo, ¡en todo y para todo!, sujeto, y por ende dependiente, a la Nación [Española]. Todos y cada una de las articulaciones textuales establecidas en la “CE´1978”, son viables en tanto y cuanto respeten lo principal o sea: “La Nación Española”, en la cual,la primera se fundamenta. Por ello, con ello y para ello, es tan importante, desde nuestra mera observancia ciudadana y no profesional, el nuevo concepto del 6-12-1978 de “Nación Española que integra a las [15] regionalidades [españolas]”.
No debemos olvidar, y caer en saco roto, al insistir en la “nueva conceptualización” de la Nación [Española], tras el apabullante apoyo, en el Referéndum Nacional del 6-12-1978, de nada más y nada menos que 15.708.078 compatriotas electores, y menos aún para ponernos, y ahora, a hacer galimatías seudo lingüísticos con la expresión: “que la integran” y su plena efectividad práctica y utilización mediata, con peso específico propio de “hecho consolidado” y con expresiva rotundidad sin ninguna zarandaja de futuribles, en y para todo el ordenamiento constitucional.
El ir hacia otras situaciones, que si el “G´2” o el “G´4” ( de imaginado tactismo partidario, de acción legítima de los grupos) o aquel “P´16” ( que pretende situarnos en un virtual cómputo de intervinientes), de todo aquello motejado como `los idus del año 1981´ (antes del 31-7-1981), que parece que ya estaban y/o aparecieron también en 1980 [ casi como una presunta colateralidad de las elecciones de 1-3-1979, donde siguió en el Gobierno el ciudadano Suarez Gonzalez (D. Adolfo) ], y la supuesta especialización, presuntamente ubicada por encima de los estudios antropológicos, que tanto, ¡y tan bien!, habían analizado a las [15] regionalidades españolas y de la propia existencia de las misma en el propio acto práctico de la votación democrática del día 6-12-1978, es a todas luces, así es si así parece, otro asunto, que puede que se analice por otros autores y a otros niveles y no solo meramente de ocasional lectura ciudadana.
Todo ese plural acopio de expresión, con la que se recarga y agranda el concepto de Nación Española, a fecha del 31-10-1978 para las Cortes Españolas (donde reside la representación de la Soberanía Nacional) como para el ejercicio de la Voluntad Soberana de la misma el día 6-12-1978, es lo que, tras la publicación del 29-12-1978 se hace activo y para común uso de todos y cada uno de los ciudadanos españoles que, en suma, son quienes con sus interactivos posicionamientos de todo tipo las vivifican, transmiten y mantienen. Tal es así que cada uno de nosotros, ciudadanos de a pie, somos uno, ¡uno más!, en pos de su perdurabilidad.